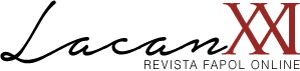Carlos Márquez (NEL/AMP)
Primer aserto. La democracia no es electiva ni tiene alternativa.
No es posible anteponerle otro estado de cosas que, por su supuesta fuerza, eficiencia, estabilidad o justicia, llegue a tener preeminencia sobre ella.
Tampoco es equívoca: es la manera como se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos no son un simple instrumento jurídico que sirve como orientación moral, sino que constituyen el tejido mismo de la subjetividad contemporánea; el piso de semblante que se refuerza con cada destello de dignidad, o de ausencia de ella; es la estofa en la que se enredan los síntomas de los hablantes contemporáneos y en ese enredo en el nivel de los cuerpos, el dispositivo de los Derechos Humanos encuentra su fundamento en un real.
Las justificaciones de las diferentes formas de despotismos pseudorepublicanos o neomonárquicos, en cambio, son simulacros más o menos delirantes en relación con ese piso de semblante que se ha instalado en diferentes oleadas históricas, pero que llega a su punto culminante en 1948. Estos simulacros prosperan durante un tiempo y en espacios delimitados de la superficie geopolítica, hasta que chocan de frente con la fuerza de la aparente debilidad de la democracia.
Segundo aserto: La democracia es profundamente insatisfactoria.
Cuesta mucho establecerla y mantenerla, pero cuesta mucho menos perderla o corromperla. Hay pues una relación de exclusión entre el goce y la democracia. Al parecer el goce de la política, se pierde conforme la democracia se consolida. Pero cuando falta la democracia, se hace imprescindible, añorada, deseable. El despotismo es del orden de la recuperación del goce, pero la democracia existe en la misma lógica que el deseo.
La existencia en la dimensión global del universal concreto de los derechos humanos implica un aburrimiento de los ritos de esta nueva religión, la más intrascendente jamás formulada. Esta pérdida de goce está en el fundamento del atractivo de los despotismos. La democracia por estructura produce los despotismos que reavivan el deseo de democracia.
El déspota es el que condensa el goce de ponerse por encima de la ley republicana, el que comienza por hablar en lo público como se supone que no se debe hablar sino en privado y termina por reducir a los contrincantes a objetos de su goce. Al rechazar para él el mandamiento republicano de la igualdad ante la ley, congrega a las masas que gozan al contemplar su excepcionalidad, descoyuntando el nuevo universo democrático que se refleja así de una fragilidad extrema. Porque frente al monarca, identificado con la ley para poder gobernar, solo se encontraba la moral, pero frente al déspota, identificado con la moral para quebrar la ley, ya no queda más que el cuerpo deshumanizado de los contradictores.
Tercer aserto: La democracia aparenta ser sólo un mecanismo de administración procedimental del poder hasta que una amenaza existencial global la revela como una idea-fuerza.
La democracia existe para sostener el derecho a la debilidad del individuo, excluyendo su goce. En el despotismo los individuos masificados amparan su goce en un nuevo poder por encima de la ley, usando los mismos medios de organización de la república. Pero el sol republicano hoy no se pone en ningún lugar de la tierra.
La democracia ya triunfó de manera universal. Este universal, por la fuerza de su propia dialéctica interna, ha ido expandiéndose hasta arropar a toda la humanidad. Desde el ciclo revolucionario atlántico hasta la segunda guerra mundial, cada vez más las guerras se transformaron de modernas confrontaciones entre fuerzas nacionales hasta agónicas guerras justas en contra del despotismo.
En ese mismo nivel global o universal concreto subsisten en peligrosas contradicciones la tecnología, la ecología y la vida social. Los derechos humanos son el punto de orientación frente a cada una de esas contradicciones, pero al mismo tiempo el lugar del discurso desde donde siempre estamos en falta con nosotros mismos y con los demás. Son inalcanzables y normativos, por lo cual desde ahí emana una pestilencia de malestar permanente, que es el fundamento del despotismo.
Cuarto aserto. Hay un losange entre el nacimiento del psicoanálisis y el ascenso de la democracia al nivel global.
Al producir una nueva república sinthomática donde antes estaba el absolutismo del yo, el psicoanálisis ubica en el nivel del hablante lo que queda excluido en el nivel global. El proyecto de lo que llama Miller “una humanidad analizante” podría conjurar la necesidad de entregarnos al despotismo para recuperar el goce que perdemos con la democracia.
No podemos dejar este trabajo exclusivamente a los políticos cuando los últimos acontecimientos en Ucrania nos muestran que buena parte de la izquierda y la derecha confluyen en el proyecto despótico y, en un redivivo pacto Molotov-Ribbentrop, declaran la guerra a la globalización de los derechos humanos, planteando abiertamente su proyecto: que nos tratemos los unos a los otros no como lo que quisiéramos ser, sino como lo que somos.
No es posible formular un derecho humano al odio y a la destrucción del prójimo, pero sí podemos formular un derecho humano a psicoanalizarse. No es solo que los psicoanalistas necesitamos de la democracia para poder trabajar, sino que la democracia necesita del psicoanálisis para que no se pierda la república.
Y con ella la capacidad política para lidiar con las amenazantes contradicciones globales que ella misma genera. Hay que repartir mejor la riqueza para que cada uno pueda encontrar su propio arreglo con el goce-extra-derechos-humanos. Lo que hace que el psicoanálisis se haya convertido en una necesidad existencial de la república, de modo que cada vez será más la mies, pero los obreros todavía somos muy pocos.